

La selva misionera, el río Iguazú y las cataratas, fueron la patria que decidió conquistar y que, finalmente, conquistó Horacio Quiroga / Web
Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa
Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes
VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?
La hija de El Polaco y Barby Silenzi egresó en el jardín del Pincha
“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung
El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Copa Argentina en medio de la pretemporada: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Héctor Murena y Horacio Quiroga, dos visiones literarias diversas. Para el primero el país desciende de un campamento colonial, destinado sólo a extraer riquezas. El segundo buscó dominar al paisaje y hacerlo suyo

La selva misionera, el río Iguazú y las cataratas, fueron la patria que decidió conquistar y que, finalmente, conquistó Horacio Quiroga / Web
MARCELO ORTALE
Por MARCELO ORTALE
“Lo que se fundó en América fue el Campamento. Y el Campamento no necesita nombre secreto porque es precario: destinado a la extracción de riqueza, alberga gente de paso... El Campamento nunca es hecho para durar y por consiguiente excluye la idea misma de Historia”. Tales conceptos fueron formulados por Héctor Murena (1923-1975), escritor argentino, novelista, poeta y sobre todo ensayista, heredero de las ideas y palabras hirvientes de Sarmiento y Martínez Estrada.
Ese texto lo rescató Alvaro Abós en un artículo titulado “Héctor Murena- Un grano olvidado que sigue picando”, en donde consigna que el concepto de campamento es opuesto al de comunidad, “exclusión que para Murena explica la frustración argentina”.
Murena se anticipó en varias décadas, acaso sin quererlo ni saberlo, al auge posterior de la ciencia genética. Lo que se siente y también lo que se obra viene fuertemente condicionado por los antepasados.

Casa museo de Horacio Quiroga / Web
En su excelente ensayo El pecado original de América, observa Murena que los argentinos casi no se inmutan ante un paisaje de su propia patria. No importa la belleza del escenario, ellos se sienten fugaces allí.
LE PUEDE INTERESAR

“Uno no decide lo que ama”: la primera novela de Veliz
LE PUEDE INTERESAR

La belleza que nos rodea y que a veces no miramos
Pueden ver una montaña, las cataratas o un glaciar y lo hacen con la mirada casi distante de un turista, de un observador panorámico. Lo que ven es como un cuadro que, sin embargo, les dice poco. En cambio, si van a Europa, miran el Coliseo Romano, la basílica de San Pedro o un pueblito del país vasco y se largan a llorar embargados de emoción.
¿Esa es una actitud snob? Para nada, es el encuentro con las raíces, con los relatos de los abuelos o bisabuelos, que vinieron desde Italia, Francia, España o de cualquier otro país europeo o asiático. Se habla, vale insistir, del gran sector gestado por la inmigración, no de la población nacida aquí, con varias generaciones en su memoria.
El argentino que, en cambio, viaja a las tierras de los antiguos familiares siente como una pulsión. Y se conmueve en su esencia al volver a esos lugares, al comprobar emotivamente que allí están las raíces. Porque una gran mayoría de los argentinos vino hace dos o tres generaciones desde allá y allá es donde funcionan a pleno las miles de combinaciones del linaje genético.
Esos argentinos son como emigrados en su propia tierra, la nostalgia es la marca grabada a fuego, sostuvo Murena. Allí no hay ninguna negación al país en el que se vive, simplemente está en el ADN de esos argentinos que de pronto, lejos de sus fronteras habituales, se reencuentran con su genealogía.
Claro que esa sería tan sólo una de las conclusiones de Murena. Existen otras, relacionadas a la vida social de los argentinos en su tierra. En un artículo titulado “Murena y la crisis argentina”, dice Santiago González que “la primera comprobación de Murena es lo que denomina espíritu de comunidad, eso que en estas columnas hemos llamado affecto societatis y que también podría describirse como conciencia nacional”.
Murena define: “No hay comunidad en la Argentina. No formamos un cuerpo, aunque formemos un conglomerado. Una comunidad se constituye con la parte de sentimientos y esperanzas que cada uno de sus miembros delega en los demás”.
Murena se anticipó en varias décadas al auge posterior de la ciencia genética
Para vivir en comunidad primero hay que reconocer la existencia del otro y, sobre todo, otorgarle reconocimiento y confianza. No hay que excluir al otro. Pero Murena no ve eso y agrega: “En una comunidad real tiene que haber partidos que pugnen en sentidos diversos: de ello depende el movimiento, la vida misma de la comunidad”. Pero, ¿a quién le importan las leyes y su cumplimiento, en un campamento que se fundó para lucrar, para obtener ganancias rápidas?
Agrega y habría que leer estas palabras dos veces: “En lugar de esa vida, la Argentina tiene un enconado caos faccioso. No hay un organismo al que todos se sientan pertenecer.” Es la teoría del campamento, de la barraca instalada para sacar ganancias. No para conformar una sociedad regida por normas que deberían cumplirse, pero que son sistemáticamente soslayadas.

Horacio Quiroga
La sólida tesis de Murena encuentra confrontación en otro escritor argentino que lo antecedió por pocos años y que procuró, dramática y casi desorbitadamente, claro, entender la esencia del paisaje en el que vivió y extraerle certezas, sentimientos, leyendas. Se habla en este caso de Horacio Quiroga (1878-1937).
La selva misionera, el río Iguazú y las cataratas, fueron la patria que decidió conquistar y que, finalmente, conquistó aquel escritor volcánico –con algo de Poe o de Jack London- que se metió en ese hermético monasterio de árboles y ríos torrentosos. Pero se metió no para sólo retratar el medio natural, sino que fue de los primeros escritores que asumió como compromiso la reivindicación social y expuso el drama de los mensú, para denunciar las condiciones laborales de semi-esclavitud o de esclavitud lisa y llana de los trabajadores del alto Paraná. En el mayor caos del paisaje buscó realismo.
Quiroga había conocido la selva a principios del siglo pasado, cuando Leopoldo Lugones lo había llevado como joven fotógrafo en una expedición destinada a estudiar las ruinas jesuíticas de Misiones. Se dice que Lugones vio del lugar un país exuberante y así lo describió con su prosa musical, mimetizada al escenario pero, a la vez, pasajera.
El más fuerte de los paisajes podrá ser dominado por el hombre, dice Quiroga
En cambio Quiroga descubrió que allí había vida, amor, locura y muerte. Sus temibles anacondas y arañas, sus aves exóticas, la alfombra roja del suelo, los ríos que eran caminos desesperados hacia la vida, todo lo convirtió en relatos humanos profundamente arraigados a la historia íntima de una tierra intratable. La naturaleza cambiante y salvaje habrá podido, tal vez, enfermarlo y hasta enloquecerlo: sin embargo, los mil coloridos pájaros, la jungla vocinglera, el río Paraná cercano en donde cimentó su increíble casa, no pudieron eclipsar la fuerza humana de sus relatos.
Recorrer sus muchos libros –Los arrecifes de coral; Diarios de viaje a Paris; El crimen del otro; Los perseguidos; Historia de un amor turbio; Cuentos de amor de locura y de muerte; Cuentos de la selva; El salvaje; Las sacrificadas; El hombre muerto; Anaconda; El desierto; Los desterrados; Pasado amor; Suelo natal; Más allá y A la deriva- es comprobar que la naturaleza no es todo, que siempre hay un conflicto entre ella y el hombre.
El ser argentino que Murena describe necesita, por ejemplo, aplaudir a la bandera cada vez que ella desfila delante suyo, porque ansía borrar su orfandad natal y aferrarse a símbolos. Se canta el Himno con voluntad especial, casi en forma obstinada, porque el argentino busca sentirse parte de una comunidad que no encuentra o que no lo contiene.
Quiroga se integra a la disolución de las aguas turbulentas del Río Iguazú y les presenta batalla desde un bote, porque es preciso dominar a las aguas, encontrarles una utilidad. Quiroga quiso ser empresario de la madera, pescador, horticultor, lo intentó y no importa si no lo consiguió. Lo intentó.
Hay un artículo de Quiroga poco conocido y muy revelador que se titula “El sentimiento de las cataratas”. Se publicó en septiembre de 1929 en la revista literaria semanal del diario La Nación.
La selva misionera, el río Iguazú y las cataratas, fueron la patria que decidió conquistar Quiroga
En toda su obra Quiroga habló mucho de la selva, del Paraná, del río Iguazú, pero poco de las cataratas. Tanto los del comienzo como la mayoría de los párrafos del artículo tienen una suerte de reminiscencia lugoniana, pero después Quiroga retoma su ansiedad esencial, que es la de dominar y darles sentido a esas fuerzas cósmicas.
El nivel superior de las cataratas del Iguazú, dice en su informe, “se halla a ciento noventa metros sobre el nivel del mar. Vierten doscientos nueve metros cúbicos de agua por segundo con aguas bajas y trece mil, por lo menos, en los días de creciente. Su caudal medio puede calcularse en mil setecientos metros cúbicos. Su potencia mínima es de ciento ochenta y tres mil HP y de siete millones de máxima. Se estima en quinientos mil HP aprovechables esta fuerza global, de la que correspondería sólo la mitad a la Argentina”.
“La instalación de usinas hidroeléctricas destinadas a aprovechar esta fuerza no se hará –cuando se haga– al pie mismo de las Cataratas, sino siete kilómetros más abajo, para aprovechar de este modo los nueve metros adicionales de desnivel”. Sin embargo, añade que el costo de la construcción e instalación sería en esos días superior a su rendimiento.

Héctor Murena / Web
El más fuerte de los paisajes podrá ser dominado por el hombre dice Quiroga. Este es su mensaje íntimo, sostenido. En el artículo cuenta que cuando recorrieron con Lugones las cataratas, a pesar de que no había escaleras para hacerlo, decidieron bajar hasta la hondonada más profunda –la llamada por él Catarata de la Victoria- donde las aguas braman y el vapor enceguece.
Bajaron empapados, por piedras cubiertas de musgos resbalosos; “El estruendo del agua, apenas sensible en el plano superior, adquiría allí una intensidad fragorosa que sacudía los cuerpos y hacía entrechocar los dientes. Las rachas de viento y agua despedidas por los saltos se retorcían al encontrarse en remolinos que azotaban como látigos”.
Habían logrado llegar al fondo de esa olla gigantesca, rumorosa, inhumana. Pero Quiroga concluye su descripción asegurando que había encontrado allí lo que buscaba. Lo que siempre buscó hasta morir en su empeño: “Al regresar aquel día, náufragos y maltratados de nuestra exploración, se nos dijo que éramos los primeros en haber alcanzado hasta allá. De cualquier modo, satisface el alma haber adquirido en aquel caos el verdadero sentimiento de las cataratas”.
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com


Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com

Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
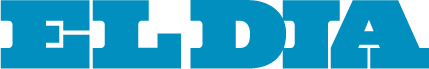
¿Querés recibir notificaciones de alertas?





























Para comentar suscribite haciendo click aquí